Las relaciones familiares, el peso de la maternidad, el recuerdo que dejan los progenitores o la soledad que sufren quienes sostienen la vida de otros son algunos de los temas que atraviesan esta selección libros. Diversas voces —desde la ficción hasta la poesía y el testimonio personal— nos invitan a explorar los lazos que nos unen y las heridas que dejan. De historias de madres e hijas marcadas por la distancia y la adicción a conmovedores relatos sobre la pérdida de los padres, pasando por la crudeza de la psiquiatría en el siglo XX y la lucha contra el orden patriarcal. Estos 10 textos ofrecen miradas íntimas y universales sobre el amor, el duelo, la culpa, la salud mental materna y la redención.
A través de diferentes estilos y géneros, estas obras recién publicadas recuerdan que la familia puede ser un refugio, pero también un espacio de dolor y conflicto. Y en medio de todo ello, la literatura se convierte en un lugar de resistencia y memoria. También en una rendija a la que poder asomarse para ver lo que muchas veces pasa desapercibido.
Esta propuesta recoge obras que nos recuerdan que la familia puede ser un refugio, pero también un espacio de dolor y conflicto
Las relaciones familiares, el peso de la maternidad, el recuerdo que dejan los progenitores o la soledad que sufren quienes sostienen la vida de otros son algunos de los temas que atraviesan esta selección libros. Diversas voces —desde la ficción hasta la poesía y el testimonio personal— nos invitan a explorar los lazos que nos unen y las heridas que dejan. De historias de madres e hijas marcadas por la distancia y la adicción a conmovedores relatos sobre la pérdida de los padres, pasando por la crudeza de la psiquiatría en el siglo XX y la lucha contra el orden patriarcal. Estos 10 textos ofrecen miradas íntimas y universales sobre el amor, el duelo, la culpa, la salud mental materna y la redención.
A través de diferentes estilos y géneros, estas obras recién publicadas recuerdan que la familia puede ser un refugio, pero también un espacio de dolor y conflicto. Y en medio de todo ello, la literatura se convierte en un lugar de resistencia y memoria. También en una rendija a la que poder asomarse para ver lo que muchas veces pasa desapercibido.
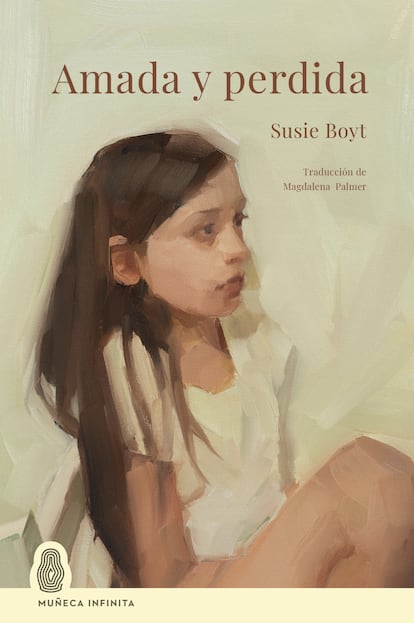
¿Quién salva a las madres cuando la vida naufraga? En esta novela, traducida por Magdalena Palmer, el amor de otras mujeres es el flotador en medio del océano. Una madre, una hija, una nieta y una amiga fiel protagonizan una historia en la que la compasión y la esperanza caminan de la mano contra la crudeza del destino. Rut pisa con pies de plomo cuando se relaciona con su hija Eleanor, quien empezó a alejarse de ella a los 13 años y, con el tiempo, las drogas acabaron por marcar una distancia definitiva. “Me horrorizaba estar en un mundo donde no había nada suave para mí, nada acogedor. Sus terribles intentos de erradicarme. No había nada”, dice Rut. Cuando Eleanor se queda embarazada, incapaz de ejercer de madre, deja a su hija Lily al cuidado de Rut. El sostén invisible de todas ellas será Jean, la mejor amiga de Rut, que se convierte en la presencia constante que les da el apoyo necesario para no sucumbir. ‘Amada y perdida’ es una novela tan cruel como hermosa. Traumática y sanadora. Porque quizás sí existen las hijas horribles y ser abuela puede ser una forma de redención. Justicia poética.
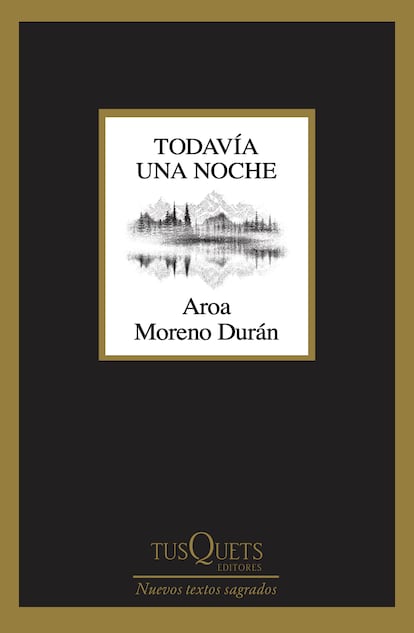
Tras sus últimas novelas, ’La hija del comunista’ (Caballo de Troya, 2017; Random House, 2023), galardonada con el premio Ojo Crítico de RNE a la mejor novela del año, y ’La bajamar’ (Random House, 2022), y una biografía de la escritora Almudena Grandes, ’Almudena’ (Lumen, 2024), Aroa Moreno Durán vuelve al camino pedregoso de la poesía con 32 artefactos embarrados que hablan al lector de pérdidas, pero también de encuentros. Encuentros con una misma, con el hijo, con la vida. En sus poemas aborda temas universales como el miedo, la culpa materna, la pérdida gestacional, el cuerpo, el deseo y el final del amor. Dividido en tres momentos vitales muy distintos a lo largo de ocho años, Moreno atraviesa el tiempo y el espacio en la vida de una mujer, y nos deja asomarnos al abismo de la experiencia humana. “Yo, tu madre, como una furia / porque no era nada como lo había previsto”, escribe en el poema ‘Si pudiera regresar a aquel aparcamiento’.
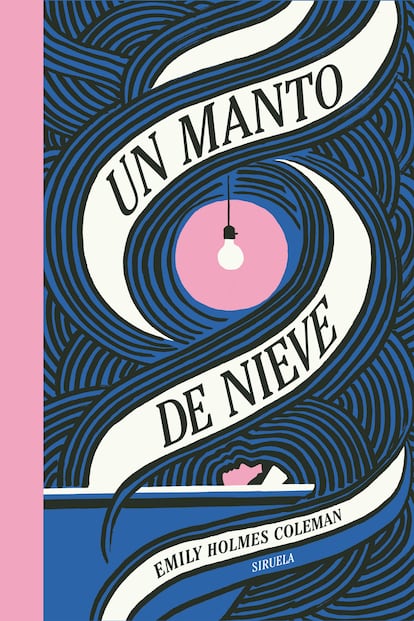
’Un manto de nieve’ es el único libro publicado por Emily Holmes Coleman, escritora habitual de diarios y articulista reconocida. Colaboró en revistas literarias como ’Transition’ y ’New Review’, y fue secretaria de la escritora y activista Emma Goldman. Escrito en 1930, y reeditado ahora en España por Siruela, este libro narra su propia historia personal ficcionada a través del personaje de Marthe Gail, una mujer internada en un hospital psiquiátrico de Gorestown como consecuencia de la crisis nerviosa que sufre tras el nacimiento de su hijo —hoy fácilmente identificable con una psicosis posparto—. Las imágenes surrealistas se entremezclan con los pensamientos y visiones de una mujer atrapada por su mente que no entiende lo que está pasando. Siente que es Dios, y que los demonios la acechan. La rodean otras internas, que no sabe si quieren ayudarla o acabar con ella, y sucumbe al control de su cuerpo cuando los médicos y enfermeras ejercen sobre ella tratamientos que le arrebatan su dignidad y la deshumanizan. El sufrimiento individual de Marthe es también el sufrimiento colectivo de todas las mujeres que han visto controlada su autonomía en los albores de una psiquiatría patriarcal. Algo que ya nos dejó ver ’El papel pintado de amarillo’, de Charlotte Perkins Gilman, publicado a finales del XIX, y que Emily Holmes después reafirmó.

“No supe del miedo hasta que tú naciste, / miedo inusual, mortal dolencia, / cuanto más miedo, más miedo, / cuanto más miedo, más fuerte/ la pérdida de sal en el cuerpo”. Así arranca ‘Hápax’, el poema que abre ’La cicatriz de la selva’. Almudena Vidorreta se desnuda ante la vulnerabilidad de la maternidad en este poemario que habla del miedo y de la incertidumbre. De la vida luminosa y de la muerte que rompe; la que se esconde con normalidad en el tabú del aborto (“sabrán que tuve tres hijos / y que a dos / los soñé”). La madre que casi muere en el parto (“Casi morí por morirme / porque quería tenerte. / Pero tú blandiste el pezón, / sorbiste con dulzura, / y acabó la pesadilla”); la madre que está aprendiendo a ser madre (“Estamos las dos, / también, aprendiendo; / con otros ropajes / y la misma caja”); la madre que transita con culpa la pérdida de los hijos que no llegaron a nacer (“Morir antes de nacer / es tan normal, aunque no se diga; embriones muertos en las mujeres / preñadas de quimera”). La vida es la patria a la que se aferran todas esas madres que habitan las poco más de 80 páginas que son como una sacudida. “Y no se trata ya de amar /, sino de vivir, / que es la más radical de las consignas”, concluye un verso de Vidorreta.

“El mundo adulto se imponía de manera contradictoria y nunca llegué a comprender por qué mi hermana y yo teníamos que asomarnos y sortear el peligro para existir frente a nuestros padres”, dice la narradora de este originalísimo texto —tanto en su forma como en su fondo—. La autora canaria Lana Corujo, que deslumbró con su poemario ‘Ropavieja’ (Editorial Dieciséis, 2021), vuelve a indagar en su debut en la novela en las herencias familiares y a dar forma a una protagonista que tiene que ejercer de madre de su hermana —y cargar casi de por vida con la culpa de las madres— ante la renuncia e irresponsabilidad de sus padres. Una oscura y mágica historia sobre el fin de la infancia en la que los volcanes de Lanzarote adquieren un inusitado y fantasmagórico protagonismo. Narrada con constantes saltos en el tiempo ‘Han cantado bingo’ parte de un suceso traumático, durísimo, que se va desvelando poco a poco, y, sin embargo, tiene la cualidad de ser extrañamente cálida y luminosa, como la feliz ingenuidad de los niños.
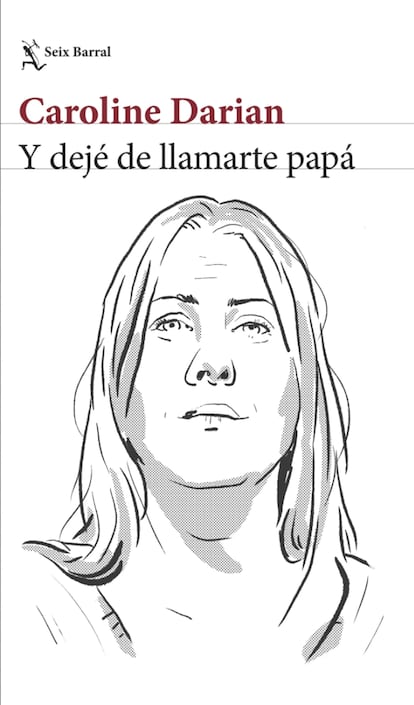
Tras el ‘caso Pelicot’, todos nos hemos planteado la misma pregunta: ¿Cómo se sigue viviendo tras enterarte de que tu padre ha estado drogando durante años a tu madre para que decenas de hombres la violaran? La respuesta a esa cuestión se encuentra en las 200 páginas de este libro, un relato desgarrador, repleto de rabia y vergüenza, que bien podría haber sido una novela de Emmanuel Carrère. En él, Caroline Darian, la hija de Dominique Pelicot, relata cómo una vida absolutamente normal puede venirse abajo en cuestión de minutos (“Nadie mide el precio de lo banal hasta que lo pierde”) y narra su proceso de duelo por el padre perdido: “Echo de menos a mi padre. No al hombre que comparecerá ante los jueces, sino al que me cuidó durante cuarenta y dos años. Sí, lo quise mucho antes de descubrir su monstruosidad”. Un valiente y personalísimo testimonio escrito como herramienta de sanación y con la profunda esperanza de que, como dijo su madre, “la vergüenza cambie de bando”.
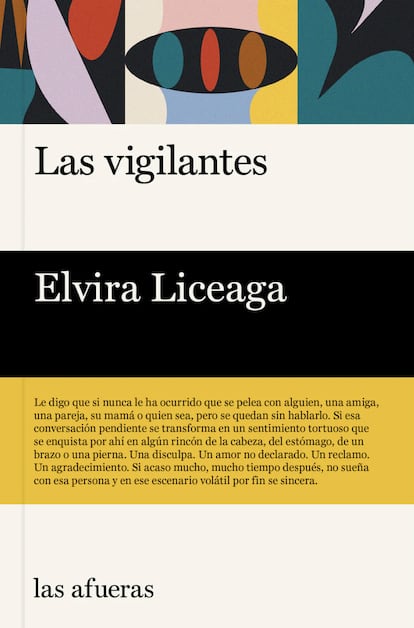
La escritora mexicana Elvira Liceaga da forma a esta potente historia que une la vida de tres mujeres: por un lado, una madre y una hija. Por otro, una joven que se encuentra en un albergue para embarazadas —en el que ayuda voluntariamente la madre, terapeuta jubilada— y que desea aprender a leer y a escribir para dejarle escrita una carta al bebé que tiene pensado dar en adopción. Narrada por la hija, Julia, que busca encontrar su lugar en México tras pasar unos años en Estados Unidos, esta evocadora novela por la que sobrevuela el espíritu de una hermana-hija fallecida constituye un íntimo, poético y feminista relato sobre el duelo, la amistad, los cuidados, la precariedad, las injusticias que se ciernen sobre el cuerpo de las mujeres y las no siempre fáciles relaciones entre madres e hijas.
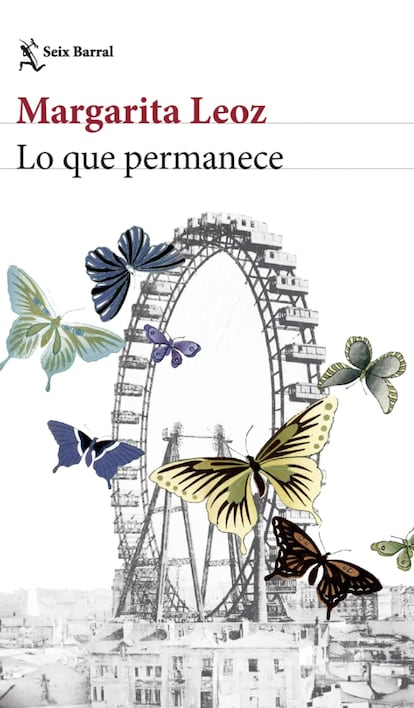
La muerte repentina o precipitada de un padre, la tristeza y la incredulidad que genera un golpe así, es una fuente inagotable de literatura. Hay infinidad de libros que se podrían clasificar en una categoría literaria propia, la de “despedir al padre”. Solo en los últimos meses se pueden señalar dos ejemplos sobresalientes: ‘Un gran señor’ (Nina Bouraoui, Tránsito) y ‘Legado’ (Agustín Márquez, La Navaja Suiza). A ellos se une ‘Lo que permanece’, el texto contenido, sensible y honesto con el que la autora navarra Margarita Leoz hace un repaso a la vida de su padre y a su relación con él a partir de su muerte inesperada un 7 de julio, día grande de los Sanfermines. Un personalísimo homenaje para un hombre de su época, a su modo difícil, pero que consiguió hacer con éxito lo más complicado en el ejercicio de la paternidad: estar siempre ahí.
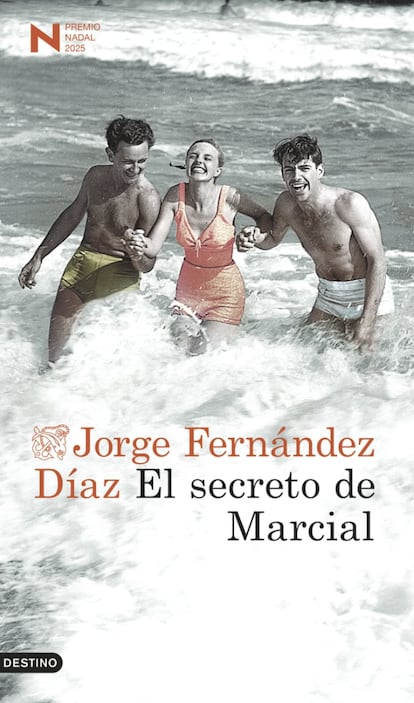
Jorge Fernández Díaz se alzó con el Premio Nadal 2025 con esta novela íntima sobre su padre, Marcial, que podría verse como una continuación de ‘Mamá’ (Alfaguara, 2003), la emotiva novela que dedicó a su madre Carmina. Mezclando el relato personal con el suspense, y poblando la narración de referencias a películas del Hollywood clásico que el escritor argentino vio durante su infancia y adolescencia, a menudo con su padre (“eran la única educación sentimental que mi padre me había inculcado y el único puente colgante entre los dos”), Fernández Díaz retrata a un “excelente padre ausente”, un hombre “insondable y desconocido” y por ello quizás “apasionante” para su hijo. Quizás también por ello, aunque de lectura ágil y amena, ’El secreto de Marcial’ queda lejos de la excelencia y de la belleza de ‘Mamá‘. También a nivel literario, Carmina ha acabado eclipsando a Marcial.
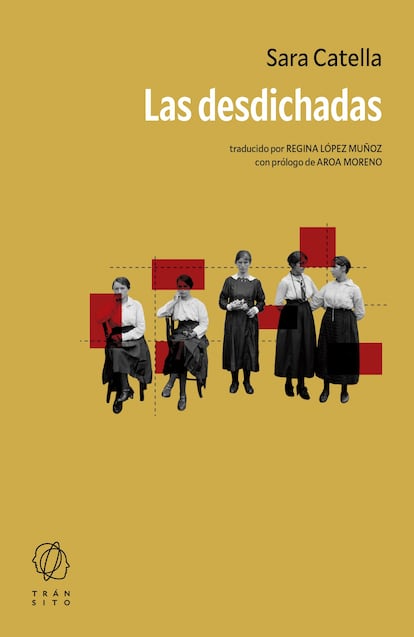
‘Las desdichadas’, de Sara Catella, es una novela intensa que en poco más de 80 páginas ofrece una profunda reflexión sobre los cuidados, la maternidad y el peso de las normas sociales. Ambientada en un remoto pueblo suizo en 1912, sigue a la partera Caterina Capra, quien debe asistir al cura enfermo mientras la comunidad se inquieta ante la ausencia de una autoridad religiosa. Lo que comienza como un acto de cuidado se convierte en un duro monólogo en el que la protagonista muestra la dureza de la vida para las mujeres (“Creen todos que las mujeres cuando paren son impuras. […] si se nos abulta el vientre algo de culpa tiene también un hombre, ¿o no?”) y cuestiona el papel de la iglesia en la vida de estas. “La mujer habla porque el hombre está callado”, escribe Aora Moreno en el prólogo. Con una prosa afilada como un puñal y un ritmo que quita el aliento, Catella convierte a Caterina en la voz universal de las mujeres, que tanto tiempo han sido silenciadas.
EL PAÍS


















