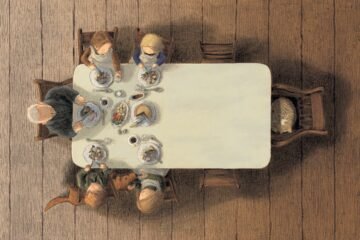Es emocionante el momento en que un niño pronuncia por primera vez el nombre del felino moteado, esencia de lo misterioso y salvaje
Los leopardos forman parte importante de mi vida. Desde los iniciáticos de los libros —los de Kenneth Anderson, Jim Corbett y luego el de Hemingway— y del cine de sesión doble —el leopardo de Sarawak, enemigo mortal del tigre de Mompracem—, hasta los de verdad, vistos o entrevistos en la India y en África. El primero que vi de carne y hueso, si exceptuamos los del zoo, fue el que se cruzó ante los faros de nuestro baqueteado camión viajando del Ngorongoro al lago Manyara en Tanzania, en 1986. Fue una fulguración moteada que me hizo lanzar un grito en la noche digno de Mogambo: “¡chui!”, leopardo, una de mis pocas palabras en swahili, junto a safari, hatari y daktari, esa letanía.
Apenas un par de semanas después volví a ver otro leopardo, este mucho menos fugaz. Recorríamos las pistas del Masái Mara y nuestro conductor, un kikuyo hosco que no nos dejaba refugiarnos en la camioneta cuando rondaban nuestras tiendas las hienas, abandonó repentinamente el seguimiento de un gran león que arrastraba un babuino por el cuello para llevarnos al pie de un árbol. Mientras le llamábamos de todo por interrumpir la morbosa secuencia señaló una de las ramas: en ella descansaba un enorme y precioso leopardo macho que abrió displicentemente los párpados para, en un momento inolvidable, mirarme directamente con unos ojos dorados en los que destellaban toda la maravilla y el misterio de su especie.
Después he visto otros, uno enorme en Zimbabue en compañía (yo, no el leopardo) del fotógrafo Marcel.lí Sáenz —no siempre se puede ir por África con Ava Gardner, Katharine Hepburn o Aude Thomas— y en una ocasión memorable seguí un ratito a pie el rastro de un ejemplar en los montes Aberdare, arropado, eso sí, por cuatro corpulentos rangers del Kenya Wildlife Service.

Leopardos: “los más perfectos de los grandes felinos”, los considera el acreditado zoólogo y fotógrafo suizo C. A. W. Guggisberg en su enciclopédico Wild cats of the world (David & Charles, 1975), “hermosos de aspecto y gráciles en sus movimientos”. Recuerda que leopardos y panteras son lo mismo —se suele usar la primera denominación en África y la segunda en Asia— y que solo existe una especie, Panthera pardus, con varias subespecies pues la distribución de este felino es muy amplia. También por lo alto: Guggisberg subraya que el leopardo literario de Hemingway engastado en las nieves del Kilimanjaro es real. Cuando el autor escribió su novela (1936) hacía diez años que el aventurero alemán, ex oficial de caballería zarista, montañero y pastor luterano Richard Gustavovich Reusch había encontrado al felino congelado y momificado en la cumbre africana, concretamente en el cráter Kibo, a 5.638 metros. De hecho se ha visto leopardos otras veces en el Kilimanjaro (vivos) y también en el Mawenzi.
El leopardo, “combinación sensacional de fuerza muscular y gracia”, tiene una capacidad casi sobrenatural para camuflarse, salta algo menos que el puma (3 metros de altura y hasta 4,50 en longitud), corre a más de 60 kilómetros por hora, y a diferencia del tigre no le gusta bañarse. En esto último es como mi gato Charly(con 60 kilos más), lo que me recuerda la ocasión en que el capitán A. H. E. Mosse, a la sazón dándose un chapuzón desnudo en un estanque cerca de Himmatnagar, se encontró con una pantera que lo miraba atentamente, lo que más que infundirle pavor le provocó el sentimiento “extremely uncomfortable” de ser observado en pelotas: eso es un gentleman. Y también, hablando de Charly, pienso en lo que cuenta en The leopard in India (Natraj Publishers, 1996) el especialista en fauna del subcontinente J. C. Daniel sobre el hallazgo en Assam de un leopardo muerto con un gato doméstico en sus fauces: el pequeño felino le había perforado a mordiscos la tráquea al grande mientras este se lo comía.

Los enfrentamientos entre leopardos y perros son mucho más numerosos (los primeros tienen debilidad por la carne de los segundos). El también capitán y cazador de elefantes Jim Sutherland asistió en Kenia a a la portentosa lucha de un leopardo y su valiente bull terrier Brandy, que quedó malherido (Sutherland despachó al felino de varios disparos) aunque sobrevivió para morir tiempo después a causa de la mosca tsé-tsé. El cazador lo sintió tanto que enterró al perro en su almacén y le pegó fuego al edificio. Curiosamente, Sutherland tuvo otro perro de la misma raza, Mosoko, que también se enfrentó a un leopardo: en este caso se dieron muerte ambos animales mutuamente. Hay otra historia de un tercer can del capitán, el fox terrier Whisky, pero es con un elefante furioso. Yo espero fervientemente que un día el Jack Russell terrier Ozzy que persigue a mi Charly en Formentera se encuentre con un leopardo.
Si hablamos de leopardos africanos, nuestro hombre es Ionides. El White hunter griego con inclinación por las mambas estaba fascinado con los leopardos devoradores de hombres, que no son tan frecuentes en África como en la India —entre los más célebres en el subcontinente, el de Kahani (más de 200 personas muertas) y el de Rudraprayag (al menos 125 víctimas)— pero los hay. Cazó varios en Tanganika, como al de Ruponda (16 niños en su horrenda cuenta, entre ellos un bebé de seis meses), aunque no pudo con el de Masaguru, que mató a 26 mujeres y niños y que no devoraba a sus víctimas sino que se limitaba a lamerles la sangre de las heridas (a este lo eliminó finalmente Brian Nicholson).

El leopardo puede ser incluso más temible que el tigre por su familiaridad con el ser humano y el desparpajo, por así decirlo, con el que se introduce como un shaitan, un demonio, en las casas de las aldeas para llevarse a sus presas humanas, con terrible preferencia por las más pequeñas que le resultan más manejables (los tigres se llevan a cualquiera). Sin duda es injusto —aunque sigue habiendo casos de depredación de personas y la persecución de esas fieras moteadas antropófagas ha dado para relatos inolvidables de la literatura de aventuras y naturaleza— reducir a esos maravillosos animales a su aspecto más feroz.
Aunque no tiene unos versos tan célebres como los que dedicó Blake al tigre, el leopardo aparece en poemas de Keats, Yeats o Elliot y hasta tiene el privilegio de salir en La divina comedia, sección infierno. Kipling nos dejó un verso que brilla como una centella: “His spots are the joy of the Leopard”.
Me ha gustado mucho descubrir que después de tanta masculina relación —generalmente con pólvora de por medio— con los leopardos, hay grandes mujeres en el centro de la lucha por preservarlos. Una de ellas es la bióloga de Mumbai Vidya Athreya, cuya labor tratando de conseguir la convivencia entre leopardos y población rural en la India he descubierto en Women in the wild (Juggernaut, 2023), editado por Anita Mani, un conjunto de perfiles de las naturalistas más brillantes del subcontinente. Athreya es pionera en el uso de radiocollares en los leopardos (como el célebre Ajoba, Sita o Charlotte) para seguir sus movimientos y junto a su destreza científica posee un don para captar la belleza de esos felinos y describirlos con la piel moteada resplandeciendo dorada a la luz del atardecer. En Junnar (Maharashtra), Athreya encontró una comunidad aterrorizada por los leopardos tras una serie de ataques. La bióloga demostró que la práctica habitual de capturar a los felinos y trasladarlos no funcionaba, y logró, en base a profundizar en el comportamiento de los animales y concienciar a la gente, crear una base de coexistencia. Athreya establece que la mejor forma de lidiar con un encuentro con un leopardo es dejarle espacio y tiempo para seguir su camino. Un consejo más antiguo es el de Edison Marshall (Shikar y Safari, Molino, 1953), que recomienda que si un leopardo se te echa encima te dejes caer de rodillas, no para implorar misericordia a la fiera sino para que no pueda abrirte el vientre con las garras traseras como suelen hacer. Ahí quedan ambas sugerencias. Corbett recoge en La sabiduría de la jungla (Ediciones del viento, 2018) la antigua creencia de que si mencionas el nombre del tigre en la selva este aparecerá, supongo que lo mismo puede aplicarse al leopardo.

Hablábamos mucho de leopardos —tendua, en urdu— con el añorado Jorge de Pallejá, que llegó a cazar uno en la India, aunque le dejó mal sabor de boca (peor ha de ser dejarle mal sabor al leopardo, imagino), en lo que fue el principio de su conversión al conservacionismo. Su hijo Alejo, que en tantas cosas ha seguido los pasos de su padre, me pasó una investigación que hizo él, Alejo, sobre Corbett y los devoradores de hombres que este cazó en el norte de la India. Es un trabajo estupendo en el que Alejo examina el fenómeno de los felinos antropófagos y narra su excitante recorrido —a menudo muy arriesgado— por los parajes exactos en que Corbett abatió a algunos de los más sanguinarios. A Jorge le recuerdo mucho en el zoo de Barcelona, frente a la jaula del leopardo de Sri Lanka (p. p. kotiya, Alejo vio uno el abril pasado en Wilpattu), donde se le humedecían los ojos ante aquella belleza que él un día arrebató.
Precisamente el otro día estaba con mi yerno y mi nieto de un año y medio en el mismo lugar, algo triste pensando en Jorge, en que ya no hay tigres en el zoo de Barcelona y en que se ha muerto la elefanta Susi con la que habíamos hecho un extraño trío Àngels Piñol y yo, cuando el pequeño Mateo señaló con el dedito al leopardo y dijo claramente: “leopardo”. Ramón y yo nos quedamos de piedra. Es verdad que yo llevaba rato hablando de esos felinos y contando historias como la de la pantera negra de Sivanipalli y el matador moteado de Jalahalli. Pero oírle decir a Mateo por primera vez en su vida “leopardo” me puso al borde de las lágrimas. ¡Si aún no sabe decir abuelo ni yogur, y no digamos Jacinto! El leopardo de Sri Lanka parecía tan sorprendido y emocionado como yo: detuvo su paseo por su estrecha jungla y miró a Mateo con un brillo de reconocimiento en los ojos ambarinos. La fiera y el niño quedaron unidos en un instante mágico en el que el resto del mundo se transfiguraba en un escenario de selvas y aventuras. Finalmente el leopardo lanzó un sordo rugido como de sierra —grunt-ha, grunt-ha— y Mateo rió con una risa pequeña y cristalina. “Leopardo, leopardo”.
Feed MRSS-S Noticias
Los leopardos forman parte importante de mi vida. Desde los iniciáticos de los libros —los de Kenneth Anderson, Jim Corbett y luego el de Hemingway— y del cine de sesión doble —el leopardo de Sarawak, enemigo mortal del tigre de Mompracem—, hasta los de verdad, vistos o entrevistos en la India y en África. El primero que vi de carne y hueso, si exceptuamos los del zoo, fue el que se cruzó ante los faros de nuestro baqueteado camión viajando del Ngorongoro al lago Manyara en Tanzania, en 1986. Fue una fulguración moteada que me hizo lanzar un grito en la noche digno de Mogambo: “¡chui!”, leopardo, una de mis pocas palabras en swahili, junto a safari, hatari y daktari, esa letanía.