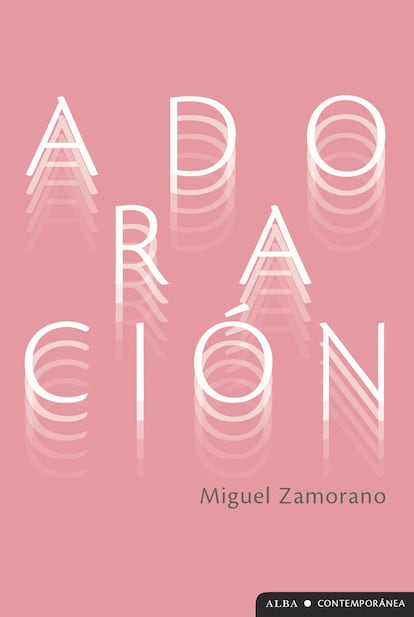El estupendo debut narrativo de Miguel Zamorano (Madrid, 30 años) habría tenido perfecta cabida en la panorámica sobre la nueva masculinidad que hace poco publicaba Antonio J. Rodríguez en Babelia, y no es nada extraño que los editores se hagan eco en la contraportada de esa misma palabra, “masculinidad”, a la que añaden un calificativo: “compleja”.
Ciertamente, Adoración indaga en los orígenes y las estructuras (mentales, afectivas, culturales, etcétera) que configuran la identidad de género y la naturaleza del deseo, en este caso la de un protagonista homosexual que, a punto de alcanzar los 30 años, se esfuerza por ser escritor mientras encaja como puede las derivas de un destino individual difícil (como todos, claro) de identificar o dirigir.
Que el corazón de la novela tiene algo que ver con la condición masculina es una hipótesis que refuerza su estructura, esos cuatro capítulos dedicados a enfocar a otros tantos hombres que influyeron de algún modo en la vida de Mario. Y, sin embargo, como siempre que una literatura es tal cosa (literatura, quiero decir), el valor de la de Zamorano no se reduce a un solo tema, sino a varios, y, más importante todavía, al tratamiento que les da. Porque en Adoración hay algo indudable: habemus escritor.
Se trata de una novela llena de desplazamientos, ¡y anda que Zamorano no ha calculado este aspecto al milímetro! Desde luego, los hay en el espacio, y no solo porque nos lleve de Nueva York a Euskadi, Mallorca o Madrid, sino porque sus personajes pasan mucho tiempo en trenes o esperándolos, tomando aviones y coches, desamarrando barcos. Pero es que esa sensación de movimiento espacial se corresponde con un dinamismo en otros planos: nos desplazamos de la memoria a la ficción y de regreso a la primera, o del pasado al presente mediante transiciones finísimas, o del deseo al rechazo, o de la imagen reflejada en el espejo a la que ese reflejo destruye o deforma, y así en un montón de planos que al final, sin embargo, parecen apuntar siempre en una misma dirección: el tiempo.
Porque lo que mejor trata Zamorano es este asunto triste e irresoluble del tiempo: cuerpos de amantes mayores que profetizan nuestra vejez, instantes donde un relato termina para siempre, en fin, las infinitas señales que el mundo nos envía a todos de que jamás regresaremos al momento anterior a que se truncasen las promesas, allí donde estaban “la primera luz del mundo, el primer padre”, “el comienzo absoluto del mundo”. Y lo mejor de todo, lo más logrado del conjunto, es el modo en que el autor liga este estupor frente al tiempo con la vocación literaria. Y así, masculinidad, deseo, tiempo y literatura forman un tejido de inquietudes que se vuelve coherente gracias al tono y la mirada, pruebas de madurez que inauguran lo que solemos llamar “un mundo propio”, atento a lo pequeño, en voz menor, de resonancias norteamericanas, y muy prometedor.
Qué alegría, este libro triste.
El estupendo debut narrativo de Miguel Zamorano (Madrid, 30 años) habría tenido perfecta cabida en la panorámica sobre la nueva masculinidad que hace poco publicaba Antonio J. Rodríguez en Babelia, y no es nada extraño que los editores se hagan eco en la contraportada de esa misma palabra, “masculinidad”, a la que añaden un calificativo: “compleja”. Ciertamente, Adoración indaga en los orígenes y las estructuras (mentales, afectivas, culturales, etcétera) que configuran la identidad de género y la naturaleza del deseo, en este caso la de un protagonista homosexual que, a punto de alcanzar los 30 años, se esfuerza por ser escritor mientras encaja como puede las derivas de un destino individual difícil (como todos, claro) de identificar o dirigir. Que el corazón de la novela tiene algo que ver con la condición masculina es una hipótesis que refuerza su estructura, esos cuatro capítulos dedicados a enfocar a otros tantos hombres que influyeron de algún modo en la vida de Mario. Y, sin embargo, como siempre que una literatura es tal cosa (literatura, quiero decir), el valor de la de Zamorano no se reduce a un solo tema, sino a varios, y, más importante todavía, al tratamiento que les da. Porque en Adoración hay algo indudable: habemus escritor.Se trata de una novela llena de desplazamientos, ¡y anda que Zamorano no ha calculado este aspecto al milímetro! Desde luego, los hay en el espacio, y no solo porque nos lleve de Nueva York a Euskadi, Mallorca o Madrid, sino porque sus personajes pasan mucho tiempo en trenes o esperándolos, tomando aviones y coches, desamarrando barcos. Pero es que esa sensación de movimiento espacial se corresponde con un dinamismo en otros planos: nos desplazamos de la memoria a la ficción y de regreso a la primera, o del pasado al presente mediante transiciones finísimas, o del deseo al rechazo, o de la imagen reflejada en el espejo a la que ese reflejo destruye o deforma, y así en un montón de planos que al final, sin embargo, parecen apuntar siempre en una misma dirección: el tiempo.Porque lo que mejor trata Zamorano es este asunto triste e irresoluble del tiempo: cuerpos de amantes mayores que profetizan nuestra vejez, instantes donde un relato termina para siempre, en fin, las infinitas señales que el mundo nos envía a todos de que jamás regresaremos al momento anterior a que se truncasen las promesas, allí donde estaban “la primera luz del mundo, el primer padre”, “el comienzo absoluto del mundo”. Y lo mejor de todo, lo más logrado del conjunto, es el modo en que el autor liga este estupor frente al tiempo con la vocación literaria. Y así, masculinidad, deseo, tiempo y literatura forman un tejido de inquietudes que se vuelve coherente gracias al tono y la mirada, pruebas de madurez que inauguran lo que solemos llamar “un mundo propio”, atento a lo pequeño, en voz menor, de resonancias norteamericanas, y muy prometedor.Qué alegría, este libro triste. Seguir leyendo
El estupendo debut narrativo de Miguel Zamorano (Madrid, 30 años) habría tenido perfecta cabida en la panorámica sobre la nueva masculinidad que hace poco publicaba Antonio J. Rodríguez en Babelia, y no es nada extraño que los editores se hagan eco en la contraportada de esa misma palabra, “masculinidad”, a la que añaden un calificativo: “compleja”.
Ciertamente, Adoración indaga en los orígenes y las estructuras (mentales, afectivas, culturales, etcétera) que configuran la identidad de género y la naturaleza del deseo, en este caso la de un protagonista homosexual que, a punto de alcanzar los 30 años, se esfuerza por ser escritor mientras encaja como puede las derivas de un destino individual difícil (como todos, claro) de identificar o dirigir.
Que el corazón de la novela tiene algo que ver con la condición masculina es una hipótesis que refuerza su estructura, esos cuatro capítulos dedicados a enfocar a otros tantos hombres que influyeron de algún modo en la vida de Mario. Y, sin embargo, como siempre que una literatura es tal cosa (literatura, quiero decir), el valor de la de Zamorano no se reduce a un solo tema, sino a varios, y, más importante todavía, al tratamiento que les da. Porque en Adoración hay algo indudable: habemus escritor.
Se trata de una novela llena de desplazamientos, ¡y anda que Zamorano no ha calculado este aspecto al milímetro! Desde luego, los hay en el espacio, y no solo porque nos lleve de Nueva York a Euskadi, Mallorca o Madrid, sino porque sus personajes pasan mucho tiempo en trenes o esperándolos, tomando aviones y coches, desamarrando barcos. Pero es que esa sensación de movimiento espacial se corresponde con un dinamismo en otros planos: nos desplazamos de la memoria a la ficción y de regreso a la primera, o del pasado al presente mediante transiciones finísimas, o del deseo al rechazo, o de la imagen reflejada en el espejo a la que ese reflejo destruye o deforma, y así en un montón de planos que al final, sin embargo, parecen apuntar siempre en una misma dirección: el tiempo.
Porque lo que mejor trata Zamorano es este asunto triste e irresoluble del tiempo: cuerpos de amantes mayores que profetizan nuestra vejez, instantes donde un relato termina para siempre, en fin, las infinitas señales que el mundo nos envía a todos de que jamás regresaremos al momento anterior a que se truncasen las promesas, allí donde estaban “la primera luz del mundo, el primer padre”, “el comienzo absoluto del mundo”. Y lo mejor de todo, lo más logrado del conjunto, es el modo en que el autor liga este estupor frente al tiempo con la vocación literaria. Y así, masculinidad, deseo, tiempo y literatura forman un tejido de inquietudes que se vuelve coherente gracias al tono y la mirada, pruebas de madurez que inauguran lo que solemos llamar “un mundo propio”, atento a lo pequeño, en voz menor, de resonancias norteamericanas, y muy prometedor.
Qué alegría, este libro triste.
EL PAÍS