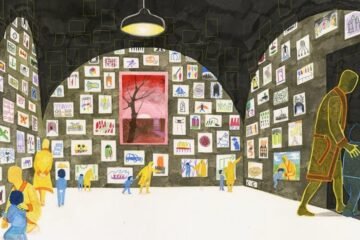Aviso, este texto puede herir la sensibilidad de los integristas de la puntuación. Y no porque refleje que el carácter de permanente urgencia y economía de lenguaje en la conversación de redes ha modificado sin remedio la forma de comunicarnos —todo menor de 45 años sabe la violencia que desprende un punto final en un mensaje corto de WhatsApp—, sino porque supone asumir el paulatino adiós al signo ortográfico más aristócrata de todos. El más elevado. Aquel que solo los seguros de sí mismos se atreven a usar en 2025. Sí, estamos hablando del distinguido punto y coma; el signo que ya nadie quiere escribir.
Lo explica un estudio reciente de la plataforma Babbel que recoge The Guardian: el 67% de los estudiantes británicos nunca o casi nunca usa el punto y coma. Es más, solo el 11% lo usa alguna vez. En un cuestionario que se envió a la Red de Estudiantes de Londres, compuesta por 500 000 integrantes, Babbel descubrió que más de la mitad de los encuestados ni sabían ni entendían cómo usarlo. El declive no solo se da entre alumnos. El texto desvela que el uso del signo ortográfico en los libros de inglés británico ha disminuido casi un 50% en las últimas dos décadas: en 1781, se incluía cada 90 palabras. En el año 2000, se redujo a uno cada 205 palabras. A día de hoy, solo hay un punto y coma por cada 390 palabras. Del derroche a la ignorancia deliberada, ¿qué nos ha hecho el punto y coma para que obtenga tal rechazo?
El punto y coma no tiene reglas. El punto y coma tan solo se siente.
— Clara Duarte 🌻 (@ClaraDeArte) October 25, 2020
Mucho ha llovido desde que el tipógrafo italiano Manuzio colocase un punto y coma por primera en un texto de 1494 para ordenar el lenguaje. De los tiempos de Moby Dick, donde había un punto y coma por cada 52 palabras —unos 4.000 en total —, hemos pasado a la era en la de los escritores alérgicos a emplearlo. Cormac McCarthy se burlaba de él en todas sus entrevistas diciendo que era una “idiotez”. George Orwell pensaba que “produce pausas innecesarias”. Gertrude Stein creía que nos convertía en “esclavos” de las frases. Y aunque ahí está la excepción de Salman Rushdie, John Updike y Donna Tartt, que usan más de 300 puntos y comas por cada 100.000 palabras, siempre me sentí identificada con lo que dijo Kurt Vonnegut en su primera regla de escritura: “Nunca uses punto y coma. Solo demuestra que has ido a la universidad”.
Vonnegut verbalizó lo que pensábamos muchas: que el punto y coma era pretencioso… y algo burgués. El recurso de los que heredaron el púlpito. Los que se recrean escuchándose. Los que subordinan ideas porque nunca les atormentó activar entre su audiencia el cronómetro de la impaciencia. De ahí, supongo, el abuso de otros con las frases cortas. O de las benditas comas. Lo sabía Renata Adler, capaz de meter diez entre cuarenta palabras. Porque la coma no solo sirve para coger aire, sino para definir la cadencia, para marcar el carácter: “Y esta cuestión de las comas. Y esta cuestión de los párrafos. La coma verdadera. La coma de pausa. La coma de último momento. La coma de ocurrencia tardía. La coma de ritmo. La melancolía”, escribió en Oscuridad Total (Sexto Piso, 2016).
¡Ven, que te voy a explicar los usos del punto y coma! pic.twitter.com/madynr7ruW
— La Letroteca (@laletroteca) January 8, 2024
Quizá ha llegado la hora de enterrar prejuicios clasistas con la puntuación. En un mundo en el que presidentes como Trump se comunican con el pueblo gritando, abusando de las mayúsculas; ahora que para pillar a alguien copiando por ChatGPT basta con detectar demasiados guiones largos; quizá es el momento del renacer del punto y coma. Igual deberíamos volver a él para reclamar nuestro derecho a la lentitud. Para probar que nuestros textos no salieron de ninguna IA dada a los resúmenes, a lo funcional y a convertirlo todo en una lista cuantificable. Quizá el punto y coma, el signo que nadie quiere escribir, es nuestro último recurso para probarnos como humanos.
Ahora que ChatGPT nos resume la vida con guiones largos, quizá es el momento de reivindicar el punto y coma
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado
Ahora que ChatGPT nos resume la vida con guiones largos, quizá es el momento de reivindicar el punto y coma
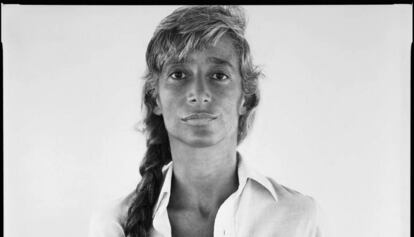

Aviso, este texto puede herir la sensibilidad de los integristas de la puntuación. Y no porque refleje que el carácter de permanente urgencia y economía de lenguaje en la conversación de redes ha modificado sin remedio la forma de comunicarnos —todo menor de 45 años sabe la violencia que desprende un punto final en un mensaje corto de WhatsApp—, sino porque supone asumir el paulatino adiós al signo ortográfico más aristócrata de todos. El más elevado. Aquel que solo los seguros de sí mismos se atreven a usar en 2025. Sí, estamos hablando del distinguido punto y coma; el signo que ya nadie quiere escribir.
Lo explica un estudio reciente de la plataforma Babbel que recoge The Guardian: el 67% de los estudiantes británicos nunca o casi nunca usa el punto y coma. Es más, solo el 11% lo usa alguna vez. En un cuestionario que se envió a la Red de Estudiantes de Londres, compuesta por 500 000 integrantes, Babbel descubrió que más de la mitad de los encuestados ni sabían ni entendían cómo usarlo. El declive no solo se da entre alumnos. El texto desvela que el uso del signo ortográfico en los libros de inglés británico ha disminuido casi un 50% en las últimas dos décadas: en 1781, se incluía cada 90 palabras. En el año 2000, se redujo a uno cada 205 palabras. A día de hoy, solo hay un punto y coma por cada 390 palabras. Del derroche a la ignorancia deliberada, ¿qué nos ha hecho el punto y coma para que obtenga tal rechazo?
Mucho ha llovido desde que el tipógrafo italiano Manuzio colocase un punto y coma por primera en un texto de 1494 para ordenar el lenguaje. De los tiempos de Moby Dick, donde había un punto y coma por cada 52 palabras —unos 4.000 en total —, hemos pasado a la era en la de los escritores alérgicos a emplearlo. Cormac McCarthy se burlaba de él en todas sus entrevistas diciendo que era una “idiotez”. George Orwell pensaba que “produce pausas innecesarias”. Gertrude Stein creía que nos convertía en “esclavos” de las frases. Y aunque ahí está la excepción de Salman Rushdie, John Updike y Donna Tartt, que usan más de 300 puntos y comas por cada 100.000 palabras, siempre me sentí identificada con lo que dijo Kurt Vonnegut en su primera regla de escritura: “Nunca uses punto y coma. Solo demuestra que has ido a la universidad”.
Vonnegut verbalizó lo que pensábamos muchas: que el punto y coma era pretencioso… y algo burgués. El recurso de los que heredaron el púlpito. Los que se recrean escuchándose. Los que subordinan ideas porque nunca les atormentó activar entre su audiencia el cronómetro de la impaciencia. De ahí, supongo, el abuso de otros con las frases cortas. O de las benditas comas. Lo sabía Renata Adler, capaz de meter diez entre cuarenta palabras. Porque la coma no solo sirve para coger aire, sino para definir la cadencia, para marcar el carácter: “Y esta cuestión de las comas. Y esta cuestión de los párrafos. La coma verdadera. La coma de pausa. La coma de último momento. La coma de ocurrencia tardía. La coma de ritmo. La melancolía”, escribió en Oscuridad Total (Sexto Piso, 2016).
Quizá ha llegado la hora de enterrar prejuicios clasistas con la puntuación. En un mundo en el que presidentes como Trump se comunican con el pueblo gritando, abusando de las mayúsculas; ahora que para pillar a alguien copiando por ChatGPT basta con detectar demasiados guiones largos; quizá es el momento del renacer del punto y coma. Igual deberíamos volver a él para reclamar nuestro derecho a la lentitud. Para probar que nuestros textos no salieron de ninguna IA dada a los resúmenes, a lo funcional y a convertirlo todo en una lista cuantificable. Quizá el punto y coma, el signo que nadie quiere escribir, es nuestro último recurso para probarnos como humanos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Añadir usuarioContinuar leyendo aquí
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma

Periodista cultural. Redactora de S Moda desde 2012 y forma parte del equipo de Cultura desde 2022.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Más información
Archivado En